Acercamiento al músico, compositor y gestor cultural Manuel Monroy Chazarreta (el ‘Papirri’).
La Paz, 07 de enero de 2024 (AEP).- Suena el celular. Inesperadamente, una llamada, una oportunidad: “¿Lo quieres entrevistar al ‘Papirri’?”. Inmediatamente respondí que sí. Me puse los audífonos y meta a escuchar su música. Conociéndolo de a poco; atendiendo a las letras, lo que querían decir; viendo sus entrevistas de trasnochada y leyendo una que otra crónica suya publicada en los periódicos.
Llegó el día. Eran las cinco de la tarde en un café sobre la España. Los tres sentados en una mesa un poco baja, a puertas entrecerradas, risas y una aplacada música de fondo, y también nervios de principiante, diría yo. Ni bien llegado, Manuel Monroy Chazarreta (el ‘Papirri’, para los cuates) sacó su bolsa de coca, cosecha especial de la Alison Spedding. Primero charlamos un poco, para conocernos, [al final igual vamos a llegar al principio]. Parecía que cada hoja de coca que se llevaba a la boca anticipaba una historia, una anécdota, que se desenvolvería aquella tarde. Y después de uno que otro chiste, trayendo a colación la megapopulacha Metafísica popular, empezamos con las preguntas.
Con los jugos servidos y el mate echando humos al ambiente [¡chico, chico se está quemando el agua!], sale la Zamba para Anita. La comenzamos trayendo a la nostalgia, recordando al Manuel de su niñez. Nos contó que de wawita vivía con su madre. Ella tenía su academia musical, donde cambiando cuerdas y afinando guitarras para ayudarla, se daba cuenta de que el tiempo no pasaba tan lento. Aunque es notable que para el ‘Papirri’ esto no solo se trataba de un trabajo de infancia, sino de un primer acercamiento a su pasión. Quizás su futuro hubiera sido de un concertista de guitarra clásica, pero su madre, ya cansada y con la enfermedad, decía “que toque lo que quiera”. Las inclinaciones del ‘Papirri’ iban por otros lados. Esto hablando de una época en la que la música no era tomada en cuenta como algo serio.

En cuanto a su padre, Germán Monroy Block (fundador del MNR, ministro de Tierra, entre otros adjetivos destacados), debido a la persecución que sufría, se aparecía intermitentemente durante toda su infancia y adolescencia. “Era esa doble cosa que ha pasado por mi vida, el arte y la política”. Esas palabras que, sin querer, regalan una respuesta al porqué de sus composiciones.
Mientras la bolsa de coca sonaba con cada reabastecimiento para el pijcho, nos contaba sobre la casa de su abuelo materno: Andrés Chazarreta. La casa donde se funda el folklore argentino. “Subíamos al tren y la vida cambiaba, la vida se volvía solo música”. Era como un pequeño escape de la realidad, de los problemas que lo envolvían. Parecía que la música se le acercaba más, allá, en Santiago del Estero. Y aunque no pudo existir un intercambio musical en vivo con su abuelo, pues para entonces él ya había fallecido, el amor a lo nacional popular, a lo indígena, expresado en sus diversos ritmos, fue su herencia mayor. No fue hace mucho que el ‘Papirri’ se enteró de una composición que hizo su abuelo Andrés para su padre, Germán, una canción quizás motivada por la admiración que le tenía.
Al ‘Papirri’ no le gustaba estar con los jailones. Compartía sus días de juventud con los revisteros, los zapateros, los boleteros del cine y, sobre todo, con los Coaquira, quienes le parecían más interesantes, a la vez que ellos hacían de su vida algo más real, más verdadero. Fue en el barrio donde compuso un huayño inspirado en su primer desamor. Inicialmente, se lo canta a Don Pedro, el revistero, y a Don Vaca, el portero de Bellas Artes; “que cosa es eso”, le dicen. Ellos creían que la mujer debería sentir la canción en lo más profundo, entonces la reescribió. En su pretérito traído se puede notar el aprecio, el amor, el afecto al barrio, a las personas del día a día.

Ese cariño se hizo mayor y perdurable gracias a la Hilariashon, su nana, su “mamá adoptiva”, quien es motivo de la canción Hoy es domingo. Fue compuesta para ella, para la Hilaria, quien le hacía escuchar las radios aymaras clandestinas. En su crónica, La Hilariashon, la describe líricamente: “Ella era la típica cholita paceña, con el borsalino en equilibrio, la manta tinturada de diario u otra más exquisita para el domingo, los aretes dorados colgando en llamerada, un topo de plata unía las prendas, polleras gloriosas aladas en calamina, los encajes de sus interiores inmaculados de decoro, un t’usu sólido y moreno para bailar huayños, para girar y girar con los ch’utas hasta el infinito”.
Puedo imaginarme a la Hilaria calcada en mi cabeza. También aparece en Alasita: “Es solo ver al plomero con su título de ingeniero… Es solo ver a la Hilaria, y el camión que soñó su infancia”. Fue una mamá para él, con sus trenzas, su pollera y el olor de la coca, le daba el calor de un hogar.
¿Y de cómo las crónicas? A un principio el ‘Papirri’ no estaba metido en la literatura, pero de a poco fue publicando una que otra crónica, ahora incluidas en sus libros Crónicas del Papirri (Vol. 1), Tabla de salvación (Vol. 2), Ch’enko total (Vol. 3). En estos cuenta historias, describe personajes y eventos que para él son importantes, que tienen un significado amplio y marcado en su vida. Por ejemplo, escribió sobre el Felico, uno de sus 12 hermanos de cariño de la familia Coaquira, que era de su tanda y el más querido. Dentro de sus crónicas queda demostrado lo popular y lo aymara que viven dentro de él.

Su familia, su padre y la relación que tenía con su barrio, lo impulsó a tomar una posición política. Y viviendo en México, por el exilio de su padre, después de graduarse del colegio, entró al conservatorio, donde fue alumno de Roberto Salas, quien a la vez era alumno de Andrés Segovia. Ahí, por primera vez, sintió la discriminación a su música, o hacia su persona. Lo popular no era bien visto en los 80, menos en un conservatorio, donde el ‘arte’ era solo lo clásico y lo demás estaba mal visto. Letra era lo que le faltaba al sonido que componía allá en México, quería transmitir cosas a través de su música. Por ese inquieto deseo, presentó Hoy es domingo y la tiraron a la basura, no les gustó. Pero, a pesar de las críticas, en el exilio compuso todo el álbum, mientras estudiaba en el conservatorio.
Antes la gente creía que se hacía la burla de La Paz, no aceptaban que es un departamento totalmente aymara; Ch’enko total y Llockallita moco tendido, por ejemplo, fueron casi despreciadas por el público allá en la época de los 80 y 90. Continuaba la controversia del ‘Papirri’, salió La historia de Maribel, en la que habla sobre el feminismo y el patriarcado en Bolivia, “él hablaba de casarse, ella quería estudiar”. Temas tabús para ese entonces. La situación se puso un poco complicada, por eso la María Galindo le agradeció por sacar a la luz esos temas que la gente no podía. Esos temas todavía eran fuertes y atrevidos para el público; la incomodidad de las personas se hacía sentir en el escenario. Pero él se encerró en su rollo, en su compromiso, y aunque con menos gente siguió dando sus conciertos.
Ya más o menos eran las seis de la tarde y el ‘Papirri’ nos empezó a contar de sus trasnochadas paceñas; no había sido un niño cuzqueño inocente... Las noches/días de chupa con los cuates [una amanecida hasta las tres de la tarde]. Una farra en la que el Jach’a Flores estaba estrenando una gran morenada (“el Jach’a componía pues silbando”) a las cinco de la madrugada en un boliche de por ahí, por el Cementerio, por donde le gustaba ir al Víctor Hugo Viscarra a comer wallake, un plato de pescado para revivir, capaz de exterminar hasta el más fulero de los ch’aquis.
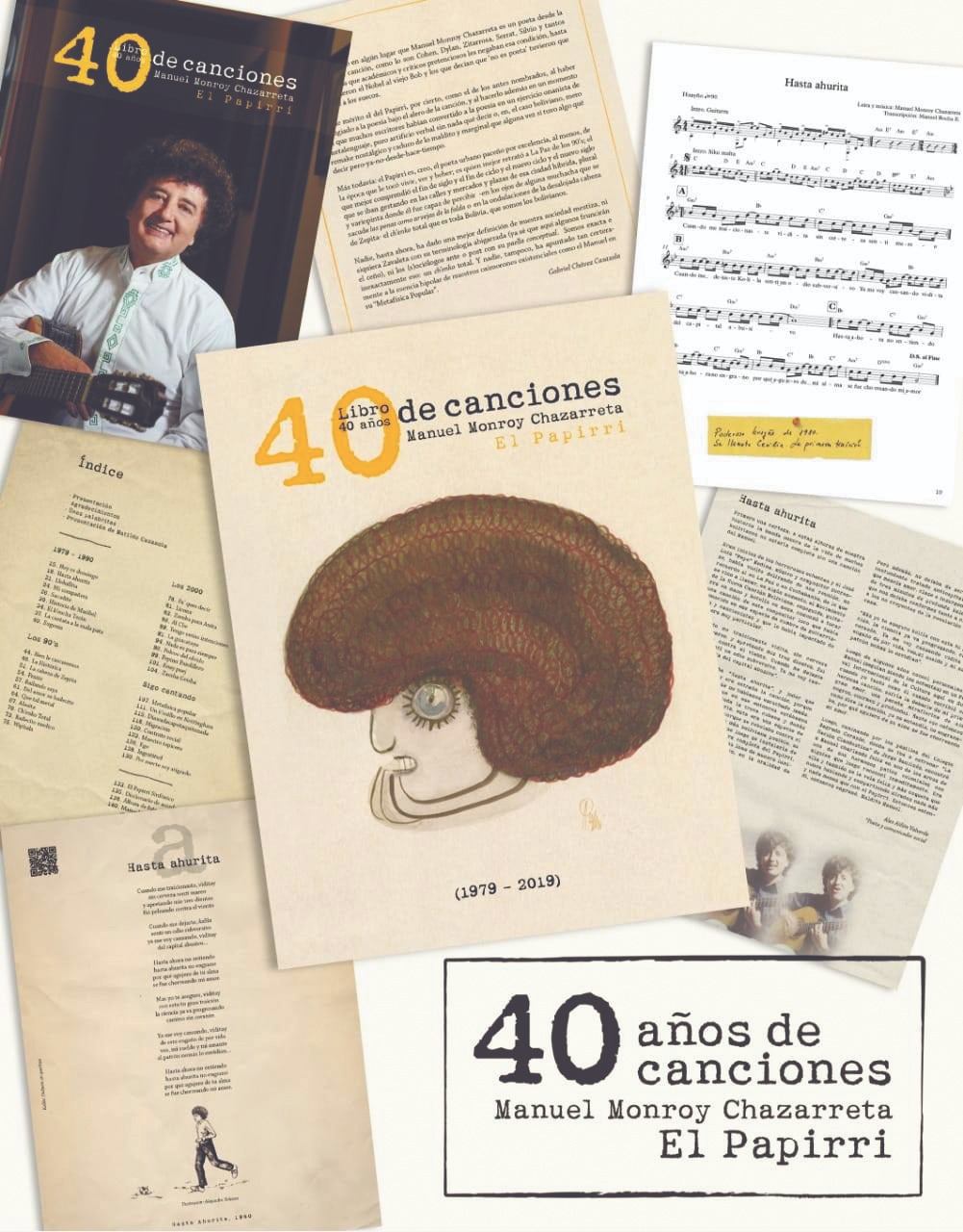
Precisamente de esa noche de tragos sale la metafísica: [un día me he farreado tres días]. Le gustaba ir a los boliches del Víctor Hugo, iba a estrenar canciones para que la camaradería etílica dé su visto bueno. Por ejemplo, cuando estrenó el Ch’enko total en una fricasería de por ahí. No era lo mismo estrenar en otros lados. Un día muy importante para él, recibió un obsequio del Víctor Hugo. En términos de sobriedad (era raro verse de día y no chupados), este le regala su diccionario de Coba autografiado. El Víctor Hugo era rudo con todos, aunque el ‘Papirri’ siente que a él lo trataba con ternura, nunca ha sabido por qué. Buenos amigos eran.
Por otra parte, el ‘Papirri’ también nos contó que trabajó como gestor cultural. Cuando comenzó, encima de él había como cinco jefes más, y con el tiempo iba subiendo de puesto. Mucho trabajo después, la comadre Mónica Palenque lo designó como jefe mayor. “He dejado cositas, por ejemplo, la Casa Distrital de Culturas Jaime Saenz”. Fue bautizada así a causa de unos cuates que lo animaron a ponerle el nombre del ultrafamoso escritor paceño Jaime Saenz, seguramente eran sus acólitos. Ya son 25 años desde que la construyó, pero se quedó con la idea de hacer varias otras casas distritales.
¡Por fin pues, la Metafísica popular! Más de 200 dichos anotados. Ha tenido su época de anotar. Además que sus cuates le mandaban frases que escuchaban de sus mujeres, del minibusero, de los pasajeros, de la casera y de sus caseritos, del heladero, de los chupacos, de los canillitas, de los alcahuetes, de los vende cositas, y de todos los paceños habidos y por haber. La primera versión es del 97 y se encuentra en el disco Q’etal metal.
El ‘Papirri’ dice que tiene que saber cómo plantear las frases según el lugar donde vaya a tocar, parece que a la gente le sigue costando un poco captar la canción. Tan conocida es la Metafísica popular, que una parte del público creía que él era un cómico y no escuchaban las otras canciones del álbum. En un concierto de marzo solo cantó canciones de amor y desamor, precisamente para experimentar nuevas cosas con el público. No metió canciones que venía tocando hace 20 años. Nos dijo que fue un show muy arriesgado porque la gente esperaba que cante el conocido hit. Aunque otra parte del público estaba contenta por las canciones de desamor no tocadas usualmente. Dice que ese show le ha costado mucho; El camote se llamó.
Esto me hace recuerdo a esa anécdota que nos contó también sobre la Metafísica popular, cuando fue estrenada allá en El Alto. “Fue de las peores situaciones de la Metafísica, nadie entendía el chiste…”. Parecía que la gente no aceptaba el autoprejuicio, que venía de la cultura aymara [sabe señor, le voy a hacer una autocrítica]. Con el tiempo, el pueblo recién fue captando el significado de la composición. Nos comentó algo muy interesante: la Metafísica cruzó al otro lado del mundo, llegando a Europa, donde no había bolivianos, “había mexicanos, comunidades latinas y dos bolivianos”; no le cacharon tanto, pero sí una que otra.
El ‘Papirri’ le tiene un aprecio especial a nuestra Llajta: Cochabamba. Cuando venía a dar conciertos, sentía que la gente lo entendía plenamente, como si lo adoraran. Pensaba que podía tocar su música en más escenarios. Hay mucho músico y buenos músicos, por eso cuando toca en la Llajta sus integrantes de banda son casi toditos cochalos y jóvenes. Ahora está más acá que en La Paz, pero el afecto que le tiene a su Chuquiago Marka es incomparable, “hasta la mirada de los perros en La Paz es única”.
Hace años sacó un CD con la famosa canción Alasita, y su videoclip. Fue a vender a la feria unas cuantas copias, sin puestito, con su amigo el ‘Astroboy’. Dice que ese día vendió full y firmó alrededor de 300 CD. Pero le inquietaba el que la gente le daba otro significado a la canción: “bendígamelo”, le decían.
Por ese disco la gente lo veía al ‘Papirri’ con pinta de Ekeko blancón, con los ojos verdes y el cabello churco. Se asustó grave pues el ‘Papirri’, dijo que llegó a sentir “algo del más allá” [yiaaa…]. Se le notaba una sonrisa noble cuando hablaba del ‘Astroboy’. Un personaje que conoció en la Pérez. “Me gustan sus canciones”, le dijo, mientras se lo lustraba su zapato. Le preguntó si no quería vendérselos sus discos ahí, en la Alasita, donde no podía faltar el señor que era fácil de convencer, o la señora coleccionista. El ‘Astroboy’ le dijo que sí. Al día siguiente, vendió toditos los discos, quedó fascinado el ‘Papirri’ y trabajaron juntos por seis años. Pero eran más que colegas, eran amigos del alma. Changuito era el ‘Astroboy’ cuando salió de abogado, y fue el ‘Papirri’ quien lo llevó del brazo en su graduación. Como un guiño a la historia de la Hilaria, cuando lo lleva del brazo al salir bachiller del colegio.
Parece que fue su último disco presentado, “creo que va a ser el último siempre”. Quizás ya no haya más el formato que utilizó durante toda su carrera musical. La gente ya no compra discos como antes, ya no hay de dónde recuperar todo lo invertido y mucho menos existe ganancia. Nos comentó que, hasta ahora, Discolandia sigue cobrando las regalías de cuatro discos suyos por más de 30 años.

Se sentía un poco la impotencia del ‘Papirri’, porque ni siquiera puede vivir de los derechos de autor. Por ejemplo, Bailando saya la compuso para reivindicar a la cultura afroboliviana debido a que la gente confundía la saya con el caporal, allá por el año 90. Dijo que dentro de la comunidad afroboliviana lo recibieron muy bien, con mucho amor. Y ahora que esta es su canción con más reproducciones en la plataforma de Spotify, no le dan ni un quivo. Es una realidad devastadora e injusta, hasta parece que la música en Bolivia sigue siendo un chiste.
Hay gente que vive tranquila cobrando por sus derechos de autor. Él dice que quisiera sentir esa tranquilidad con Bien le cascaremos y Metafísica popular. “Qué pena que hablemos de esto, pero es una realidad”. Bien le cascaremos es uno de los primeros CD bolivianos, pues salió justo en plena crisis de formato cuando estaba desapareciendo el LP.
El ‘Papirri’ nos dijo: “Bueno, no sé qué harás con una hora y media de charla” [en un minuto se pasa la hora, ¿no?]. Ya nos estábamos levantando de la mesa y, al despedirnos, el ‘Papirri’ nos pidió que lo tuteemos, así como si fuéramos cuates. Es interesante poder conocer un poco más el trasfondo de las composiciones de este cantautor, que nos dejó memorables himnos populares a los bolivianos. Logra hacernos recuerdo de quiénes somos, de dónde y hasta cómo somos. Con acordes de jazz convertidos a huayño y poesía hecha protesta, la Bolivia popular, la que habita en las calles y mercados, suena bien chalita en la guitarra del ‘Papirri’, grave siempre.
(*) Gabriela Teresa Lora Escrivá es estudiante de la carrera de Comunicación Social de la UCB – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Ernesto Flores Meruvia es músico y estudiante de Física en la UMSS, y de Filosofía y Letras en la UCB – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.









