Estos tratados, dirigidos a mineros, influyeron en las artes plásticas por sus descripciones detalladas de pigmentos y técnicas, y están preservados en el Museo Nacional de Arte (MNA).
El universo y la Tierra, planetas y estrellas, concebidos como esferas cristalinas en su interior, en sus entrañas, que producen los metales, fueron clasificados por colores y a ese impulso vital de creación se denominó exhalaciones.
La influencia de los astros, la trayectoria del Sol en la esfera celeste, los caminos orbitales de la Luna y los planetas principales (zodíaco), sus jugos y humores, cuajaban dando origen a los metales y piedras preciosas (oro, plata, esmeraldas, cobres, hierro, azufre, sandacara, o el oropimente). Entonces, se creía en una suerte de “acción a la distancia”, que vinculaba los astros con los metales del submundo, “de la misma suerte que el Sol y los demás planetas del cielo, penetrando con su celestial influjo hacia el abismo de la Tierra, suelen levantar y levantan de la humidad en la contenida, gran copia de húmidos vapores, así levantan y engendran de la parte más sutil, requemada y adusta de la Tierra cierto género de vapor sequísimo, llamado los philonophos, exhalación” (Cárdenas, 1591) (1)
La conexión entre las artes de la manipulación de colores y la metalurgia encuentra su influencia en Claudio Ptolomeo, astrólogo, astrónomo, geógrafo y matemático, que trabajó en Alejandría (Egipto). Heredero de las ideas de Platón y Aristóteles, Ptolomeo desarrolló una teoría geocéntrica del universo, estudiando el movimiento planetario mediante un modelo de cálculo geométrico. Este modelo permitía determinar el itinerario pretérito, es decir los trayectos pasados, de los planetas y formular conjeturas sobre movimientos futuros. Su influencia se extendió también a los tratados sobre metales, siendo uno de ellos el escrito en la Villa Imperial de Potosí, en el siglo XVII (2).
Este tratado forma parte de la oferta bibliográfica de la Casa Nacional de Moneda (CNM), dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FC-BCB).
Un destacado tratadista metalúrgico de todos los tiempos
Álvaro Alonso Barba es considerado uno de los tratadistas metalúrgicos más importantes de todos los tiempos. En El arte de los metales… escudriña los secretos de la naturaleza y de los minerales, sustentado en, por un lado, la perspicacia filosófica dispuesta por la apertura de la subjetividad en la especulación del pensamiento y, por otro lado, conocimientos, instrumentos y métodos técnicos. La conexión de especulación y experiencia lo vinculan con la alquimia.
A la vez, con cierta sorpresa, su modelo interpretativo es muy similar al concepto filosófico de rizoma, de los contemporáneos Deleuze G. y Guattari F., que fue traído de la botánica a la filosofía. A saber, el tratado de Barba entiende que la naturaleza funciona como un vasto organismo cuyas partes en su condición dependen unas de otras.
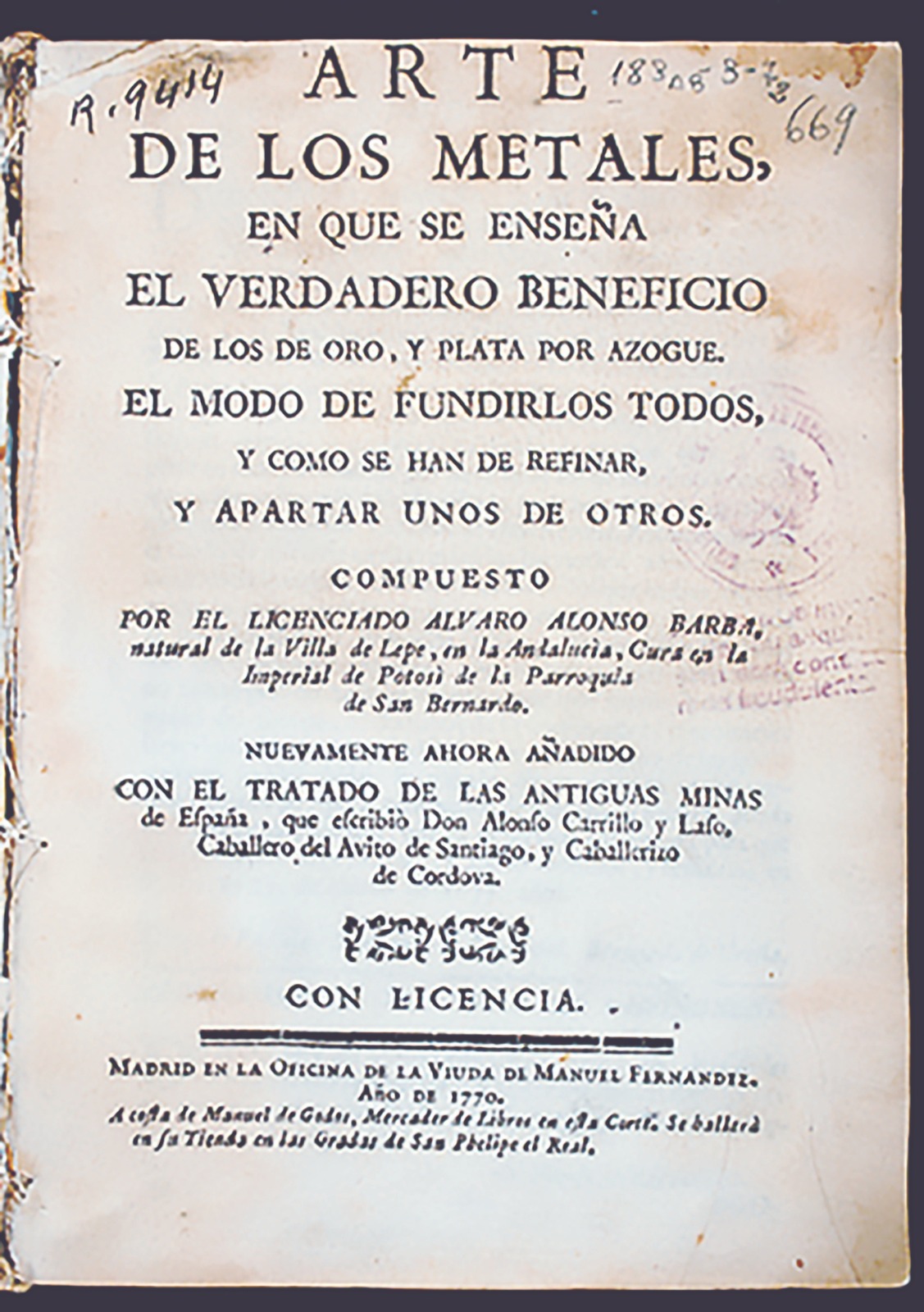
Y la hipótesis de la especialista en estudios del color Gabriela Siracusano, quien retoma el hecho de que en el submundo tenía un espacio de representación de lo etéreo, “concebía una idea del mundo terrestre como un organismo vivo en el cual los tesoros subterráneos, las vetas de los minerales y sus jugos surcaban y circulaban como la sangre en el organismo humano”. (3)
A su vez, pareciera que esas ideas filosóficas y la alquimia tienen similitudes con el pensamiento de algunas comunidades andinas, en el concepto de crianza mutua, que tiene en Elvira Espejo Ayca y el trabajo del Museo Nacional de Etnografía y Folklore (Musef), una de sus máximas referentes.
Barba, antes de escribir su tratado y asentarse en la Villa Imperial en la tercera década del siglo XVII, fue párroco de la iglesia de Tiwanaku y de San Cristóbal de Lípez, y en 1637 llegó a Potosí a solicitud de Juan de Lizarazu, presidente de la Real Audiencia de Charcas, a fin de elaborar un tratado de los procesos metalúrgicos a razón de la riqueza argentífera.
Una vez regresó a Huelva (España), continuó sus estudios de mineralogía publicando otro tratado y, con más de noventa años, volvió a la Villa Imperial con la intención de que sea su última morada.
Colores, minerales, metales y más
El arte de los metales… enfatiza que el Sol y los astros, tanto como luz o por “luz prestada” estaban rodeando continuamente la Tierra, es decir la calentaban. En este sentido, los rayos penetraron a las venas de la Tierra con sutileza, construyendo una interrelación, así como rizoma conectado al universo (planetas y demás).
En ese contexto, los cambios ocurridos, movimientos astronómicos lunares, solares y otros ocasionan que se constituyan minerales, metales y demás. Estrellas y planetas motivaban su eclosión, estableciendo la analogía Sol-oro, Luna-plata, Venus-cobre, Marte-hierro, Saturno-plomo, Júpiter-azogue, Mercurio-mercurio (aunque este no fuera un metal) y Electro-mezcla de oro y plata.
Debajo de la Tierra no había color aparente, es decir el centro era incoloro, de modo que los colores que se producían eran por las exhalaciones. Aquello se percibe en el género de lustre y un “casi resplandor” que caracteriza los colores. En consecuencia, el “conocimiento del calor” es el que originan los “oscuros, (a)herrumbrados o negros”, dice Barba, “no es pequeña la conjetura que de lo dicho se saca, para conocer, aun desde lejos, los minerales, por los colores que se ven en la tierra o panizo de los cerros”.
Este tipo de tratados estaban dirigidos a los trabajadores de las minas, a razón de que el color de los minerales era un dispositivo didáctico en su exploración para descubrir sus virtudes y peligros. Pero, y razón de nuestro interés, sus beneficios van más allá de su explotación, por ejemplo, a modo de pigmentos a usarse en las artes plásticas.
Un acápite del tratado anota al albayalde (carbonato básico de plomo), lapislázuli, la caparrosa (sal mineral congelada de un agua verde en las minas de cobre), oropimente (trisulfuro arsénico, coloración naranja amarillenta), la hermatite (óxido férrico, aimititis lithos, piedra de sangre en griego) y el cardenillo (acetato de cobre, verdun, verdete e verdigris) o también turquesa, patria de color azul verde.
Llama la atención la referencia al lapislázuli en el tratado, sabiéndose que el interés por este mineral se remonta a siglos, pues su conversión en pigmento (azul ultramarino), junto a la aplicación de oro, estaba entre los implementos más requeridos de las artes en la Edad Media y el renacimiento, “el ultramarino era el color más caro y difícil que usaba el pintor”. De ahí que objetos muy representativos y fascinantes tengan como base este color.
A la par de los tratados de mineralogía, los de pintura y artes mecánicas permitían conocer la pericia de las moliendas y las mezclan a fin de crear pigmentos, una continuidad en la alquimia. Además de Ptolomeo, entre las influencias están otras corrientes filosóficas y saberes de Oriente. Remarcó entre los importantes el Tratado de cerámica de Abu’l Qasim al-Kashani, historiador y proveniente de una familia de alfareros persas, que estudió el lajvard, forma como era conocida el lapislázuli en el siglo XII.

Se suman las especulaciones esotéricas, herméticas y astrológicas, referidas por la especialista Siracusano. “Se interesó en aquellos objetos físicos-piedras, metales, plantas y animales —que ofrecían una amplia gama de poderes mágicos, o que exhibían compatibilidades y rechazos— entendido en términos de simpatía y antipatía. El complejo universo de lo material escondía secretos y misterios que solo los indicados podían develar” (2005: 188).
La importancia de la trasmutación de colores, como el lapislázuli, estaba en dependencia a la inhalación de los planetas, creándose conocimientos más allá de la mineralogía, “los colores provenientes de vetas profundas y misteriosas, asociadas a los brillos de los astros y al temperamento de los dioses, con tonalidades cambiantes según las mezclas, y munidos de la capacidad de transformar los humores, aparecían como protagonistas privilegiados de esas formulaciones (2005:189). Si hay algo fantástico que da lugar a múltiples hipótesis es el lienzo anónimo de un cielo jerarquizado del siglo XVIII, de estilo barroco paceño, de la colección del MNA titulada: Gloria de la Virgen y Santos, que en su gama de azules resalta el de ultramar, extraído del lapislázuli, que tanto interés causó en la mineralogía y en los pintores entre los siglos XII y XVII.
Cosmogonía de los colores en el río Lauca
En qué sentido se interpretan las concepciones cosmológicas y mineralógicas, por ejemplo, las exhalaciones que se creía eran determinantes en la manufactura de los colores. Tratemos de ilustrar esa relación a partir de un mito cosmogónico de un pueblo indígena boliviano. Se narra que en una época presolar colores y formas no estaban diferenciadas. Lo que rodeaba el mundo era agua, existiendo canales de comunicación de plantas y animales (rizomas).
Los componentes del entorno eran flácidos, blandos u elásticos, de modo que la piedra se podía moldear como si fuera arcilla vegetal. Este relato describe a un mundo incoloro que se transforma en el levante, o cuando el sol viene al mundo, “a la salida de un sol con color y luz, implacable que incineró a la mayoría de esta antigua humanidad” (Cruz, 2014). Este es uno de los relatos cosmogónicos en torno a las chullpas que son de una época presolar.
Los chullpares, o cosas de las chullpas (tumbas-cestas), son un testimonio de esa época, como se ve en restos óseos y cerámicas, a razón de que, con la salida del sol, que colorea a las chullpas, estas se escondieron ahí dentro, protegiéndose en vasijas convertidas en cestas funerarias. Este mito originario, o este conjunto de ritos sobre los orígenes, continuó de la mitología de pueblos como los chipayas, que habitan el ecosistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa, que ven a su hogar agónico.
Los chipayas identifican a las chullpas como antepasados suyos. Sus narraciones primigenias relatan que estos antiguos habitantes se escondieron del Sol, arrojándose al interior del lago y que solo salían de sus escondites en la noche, pues evitaban convertirse en sakha achachi, o entes flacos y secos de una constitución parecida al charque o charqui (carne que es deshidratada bajo el sol recio del altiplano).
Estos sitios son portadores de significados simbólicos y, para su resguardo, se producen consecuencias nefastas para quienes agravien la integridad de su habitar. Las chullpas son celosas y son vigilantes de sus territorios, construcciones y pertenencias; de ahí que el efecto de amedrentar sus moradas, es enfermarse con “granos y pequeños huecos”, que lastiman la piel (chullpasq´a). E inclusive la afección puede complicarse si no son atendidas oportunamente, de acuerdo con los procedimientos de la medicina tradicional andina. Siendo el peor desenlace, para quien amedranta los lugares sagrados de las chullpas, el acabar convirtiéndose en una de ellas.
El mundo de las chullpas está conectado con el saqra, semejante al submundo que interesa a la mineralogía y donde se crean los colores, la guarida donde descansan las exhalaciones. En este sentido, esta es una categoría que promueve la denominación a múltiples escalas espaciales y simbólicas. Las referencias a la saqra pacha están conjugadas al inframundo (ukhu pacha), a un conjunto de espacios, además de acceso del mundo terrenal hacia el inframundo; bajo estas categorías se denominan a los punku, qaqa, puyqus, y otros.
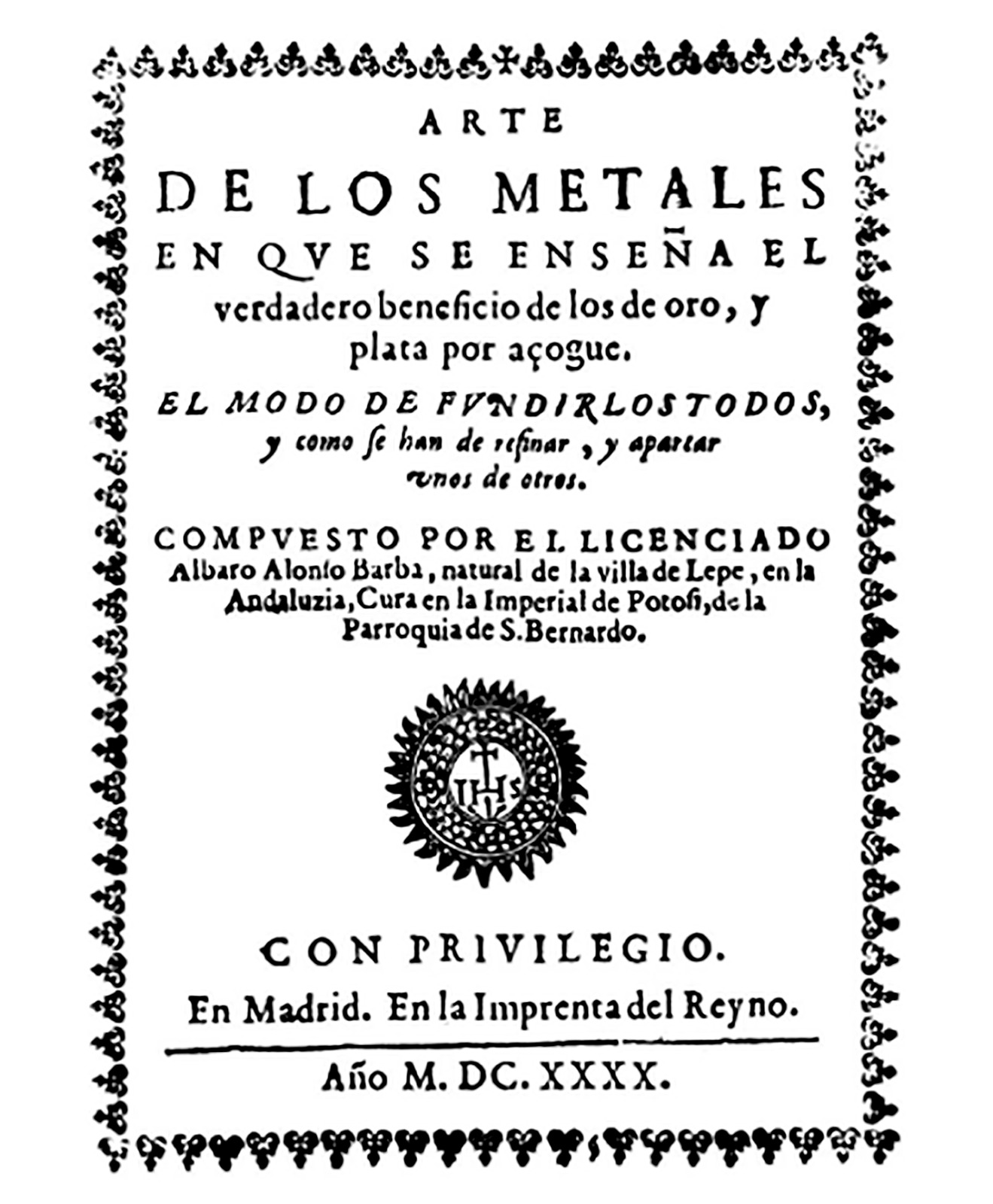
De establecerse una analogía, este sería el río a través del cual viaja el banquero Caronte. Otra conexión de su significado hace referencia a los espacios exuberantes y salvajes. Por último, saxra es también la fuerza emanada de estos espacios y las formas que toman, de connotación maligna (saqra, supay o diablo) y otras formas indiferenciadas (supay, saqra, diablos, almas, chullpas, etc.). La fuerza emanada es también un principio de inspiración creativa (artes), un lugar donde se ejecutan prácticas de ritualidad (ch´alla, pacto), o se ofrece resistencia a fin de que desemboque en un beneficio económico: “se trata, en efecto de una potente fuerza animante, salvaje y prolijamente fértil y creativa que envuelven en mayor o menor medida todos los espacios o entidades que pueblan el universo”, como refiere Pablo Cruz (4).
1 Juan de Cárdenas, Problemas y secretos maravillosos de las Indias. Madrid. Ediciones Cultura Hispánica. Colección de Incurables Americano, s. XVI, Vol. IX. 1945 (Facsímil México, 1591). Parte I, cap. III, Folio 12. Álvaro Alonso Barba. El arte de los metales, op.cit., part. I, cap. III, p.14.
2 Arte de los metales en que se enseña el verdadero beneficio de los de oro y plata por açogue, el modo de fundirlos todos y como se han de refinar, y apartar unos de otros, Álvaro Alonso Barba (1640).
3 Gabriela Siracusano. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII, Buenos Aires, FCE, 2005.
4 Pensando en Supay o desde el Diablo. Saqra, paisaje y memoria en el espacio surandino en Wak’as, diablos y muertos: alteridades significantes en el mundo andino. Editorial de la Universidad Nacional de Jujuy-EDIUNJU; Instituto Francés de Estudios Andinos, 2014.
Autor: Marcelo A. Maldonado Rocha (pedagogo a.i. del Museo Nacional de Arte)








